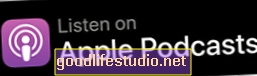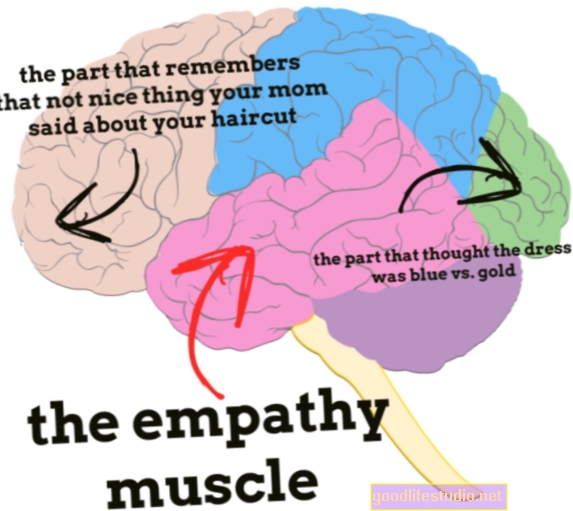Nunca hablamos de eso
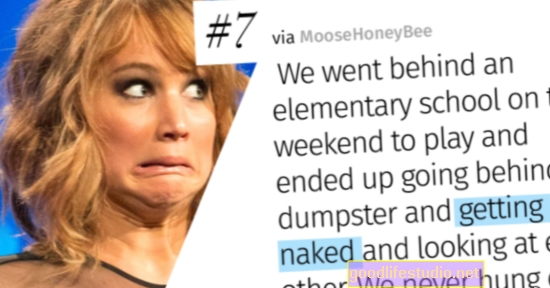

Los apodos de mi padre lo definieron. Bones, por su longitud, y "Glue Tips", por su buen alcance y manos seguras como ala cerrada en el equipo de fútbol. Ganó una beca de fútbol en BYU. No fue hasta que papá regresó a casa de la Guerra de Corea que se dedicó a cortejar a mi madre. No se convenció fácilmente y, en retrospectiva, dijo que si no fuera por sus buenos genes y sus largas piernas, es posible que nunca hubiera tenido una oportunidad con ella.
Mi madre tenía poco más de 20 años cuando se casó y empezó a tener hijos más rápido y más fácil de lo que deseaban. Todos éramos queridos, y mi madre relata esos primeros años, con cinco hijos menores de siete años, como sus favoritos. Yo era el hijo del medio, apretujado entre dos hermanos mayores destacados y dos traviesos hermanos menores.
Polaroids en blanco y negro de mi madre dan pistas claras sobre dónde comenzó a separarse la familia. En casi todos los cuadros, se ve el estrés de una mujer que intenta hacerlo todo demasiado bien: de pie o arrodillada detrás de cinco adorables niños, todos en fila, con peleles almidonados y cabello que ha sido retorcido o rizado en su lugar. Cinco pares de zapatos blancos pulidos, nunca un roce, nunca un detalle mal. La casa está ordenada en cada toma.
Mi madre está vestida como si le estuvieran tomando una fotografía profesional todos los días: recortada y arreglada, su cabello recogido incluso mientras luchaba contra la realidad de la maternidad: pañales, vómitos y cólicos. Pero hay tristeza en sus ojos, y más tarde me enteré de que la aprobación de mi padre era tan rara como una noche de sueño completo.
En el jardín de infancia, vi, por primera vez, una enorme pila de ropa sucia en el suelo del lavadero. Mamá rara vez se levantaba cuando volvía a casa de la escuela. Comenzó a excusarse de preparar la cena para quedarse en su habitación y, finalmente, se ausentó de todas las comidas familiares.
Recordé ver a mi padre remover una salsa marinara después de trabajar todo el día, con las mangas de la camisa arremangadas mientras probaba la salsa una y otra vez. El vapor de los espaguetis le silbaba en la cara y lo hacía sudar sobre la estufa. "¿Quien esta hambriento?" preguntó, forzando una alegría en su voz.
Yo tenía 5 años cuando cayó en una depresión total. Nadie lo llamó así. Todo lo que sabía era que rara vez veía a mi madre. Una mañana me paré frente a la puerta de su habitación y llamé a la puerta. "Mamá", le pregunté, "¿estás enferma?"
Sin respuesta.
Deslicé mi espalda por la puerta y esperé. Mis hermanos y hermanas jugaban ruidosamente en los pasillos y los hice callar.
A la mañana siguiente dejé tostadas en su puerta. Esa tarde, los bordes del pan se habían curvado hacia arriba.
Siguieron más días, sin mejoría. Saqué una camisa sucia de la cesta para llevarla a la escuela, sin comprender la gravedad de lo que eso significaba hasta que un maestro me llevó a un lado y me preguntó si todo estaba bien en casa. Mentí. "Mi mamá está de vacaciones".
Echaba de menos su risa, una ráfaga de aire que salió desinhibida, sus dientes blancos brillando mientras echaba la cabeza hacia atrás, golpeando su muslo con la mano. Extrañaba que se acostara a mi lado por la noche para decirme lo especial que era, que me amaban más allá de la luna y las estrellas.
Intenté nuevas formas de sacar a mamá de su dormitorio. Un día le llevé una Coca-Cola con cinco cubitos de hielo, como a ella le gustaba, y la puse junto a la puerta. Se derramó y me maldije por ser tan estúpido. "Ni siquiera está allí", le dije a mi hermano menor mientras fregaba la alfombra con una toalla blanca de baño.
Pasaron varios días más, mientras mi padre acallaba cualquier discusión sobre por qué mamá no se sentía bien, ofreciéndose en cambio hacernos pasta o pizza para la cena e instruyendo a mi hermano mayor sobre los caminos del hogar.
Cuando mi padre insistió en la ayuda de un profesional, unas semanas después, todos habíamos aprendido a preparar nuestros almuerzos, lavar la ropa, aspirar el suelo y terminar nuestra tarea sin supervisión. Nos las arreglamos.
Empecé a pasar la mayor parte del tiempo fuera de mi casa, en el jardín o en la casa del árbol. De todos modos, nadie pareció darse cuenta de mi ausencia. El tiempo pasaba más lento sin las frecuentes visitas de los amigos de mi madre, sin que ella remodelara la sala (de nuevo), y sin las mágicas conversaciones que teníamos sobre lo que estaba leyendo o escribiendo.
Mi hermana mayor pronto aprendió a ensillar nuestros caballos y montábamos en los campos detrás de nuestra casa. Evité la casa, la tristeza persistente de mi madre y la angustia de perder el contacto con la única persona que se deleitaba con mis historias, mi teatro y mis divertidos bailes en el escenario de la chimenea.
Papá la llevó al hospital y le trajo frascos de pastillas que se suponía que la mejorarían. Un día estaba levantada, doblando la ropa sucia, haciendo los movimientos de ser una buena madre. Asistía a nuestros espectáculos ecuestres y aplaudía cada vez que ganábamos una cinta o un trofeo. Pero había un vacío debajo de sus ojos que me asustó.
Sería un adulto antes de conocer la verdadera causa del dolor de mi madre, un secreto familiar que dejó injustamente la carga de la disfunción en mi madre.
Extraído de All the Things We Never Knew: Chasing the Chaos of Mental Illness por Sheila Hamilton, publicado por Seal Press, miembros del Perseus Books Group. Copyright © 2015.
Este artículo presenta enlaces de afiliados a Amazon.com, donde se paga una pequeña comisión a Psych Central si se compra un libro. ¡Gracias por su apoyo a Psych Central!