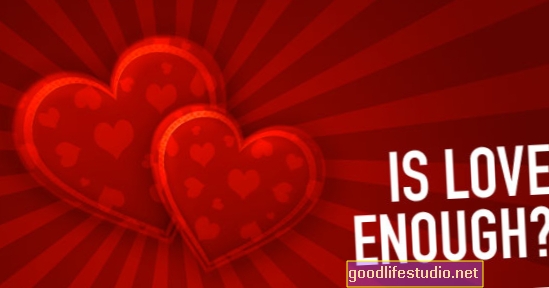Las camisetas de mi padre: reflexiones sobre el día del padre


"¿Por qué no usas las camisetas adecuadas?" preguntaba mi padre con genuino desconcierto. "¡Estarás mucho más fresco en el verano!"
"¡Me gustan las camisetas de colores, con mangas!" Yo gritaría de vuelta. "¡Déjame solo!"
Tenía 14 años y cualquier cosa menos el hijo que mi padre habría elegido. Era un atleta natural que amaba nada más que comenzar un juego de softbol con los niños en Kibbe Park, quienes lo conocían simplemente como "Jake". Le gustaba canturrear junto con “Dean Martin Sings Parisian”, canalizar a Groucho Marx (“Odio ser ruso, pero soy Mos-cow…”) y beber un vaso frío de Genesee Beer con unas rodajas de pepperoni.
Yo era un nerd estudioso, dado a escupir versos de Dylan Thomas y escuchar a Simon y Garfunkle, solo en mi habitación. Odiaba casi todo lo relacionado con los deportes y, como mis compañeros de clase señalaban con frecuencia en el diamante de béisbol, lanzaba "como una niña". En algún nivel, probablemente sentí que las discusiones que mi padre y yo teníamos sobre las camisetas eran realmente sobre el tipo de niño que era y el tipo de niño que él quería que fuera.
Pero cuando cumplí 15 años, mi padre y yo encontramos puntos en común en los suaves asientos de cuero de nuestro Pontiac Bonneville de 1962. Todavía era demasiado joven para conducir legalmente, pero mi papá y yo llevábamos el “Bonnie” al campo y él me dejaba tomar el volante.
Al principio, me sentaba pegada a él en el asiento del conductor: "¡En caso de que la policía nos detenga!" - con el aliento a cebolla de mi padre caliente en la nuca. Pero a medida que aumentaba su confianza en mis habilidades de conducción, mi padre se sentaba en el asiento del pasajero y me dejaba conducir solo. Navegando por el alquitrán caliente y pegajoso de esos caminos rurales, con espejismos de agua brillando ante nosotros, mi padre y yo estábamos casi en paz, o al menos, cumpliendo los términos de una tregua no declarada. Podría lanzar como una niña, pero podría conducir como un hombre. Mi padre se sentó a mi lado sonriendo y parecía casi orgulloso.
Dos años después, le diagnosticaron cáncer renal metastásico. Como ya estaba decidido a convertirme en médico, los médicos de mi padre me confiaron y tomaron su protección. El oncólogo de Buffalo sostuvo un frasco de vincristina, me acercó y dijo sombríamente: "Tu papá tiene un 30 por ciento de posibilidades de remisión con esto".
En la década de 1960, este tipo de noticias se ocultaban rutinariamente al paciente, particularmente si la familia y el médico estaban de acuerdo en que era lo mejor para el paciente. Entonces, le dijeron a mi padre que tenía un "quiste" en el riñón y que podía extirparlo quirúrgicamente. Mi tío, un cirujano de renombre, realizó la operación. "Fue muy bien", dijo después, "muy, muy limpio". Pero seis meses después, mi padre murió.
Nunca resolvimos nuestra discusión sobre qué camiseta usar, y nunca me convertí en el tipo de hijo que juega a la pelota y da palmadas en la espalda a mi padre le hubiera gustado. Pero hasta el día de hoy, puedo sentir su aliento en la parte de atrás de mi cuello, mientras navegamos en la áspera libertad del campo de verano.
De alguna manera, he conservado las partes de mi padre que podrían residir cómodamente en el corazón de mi poeta. No soy fanático de Dean Martin, pero París es mi ciudad favorita. Y, como le digo a menudo a mi esposa cuando salgo apresuradamente por la puerta, "¡Cariño, odio ser ruso, pero soy Mos-cow!"