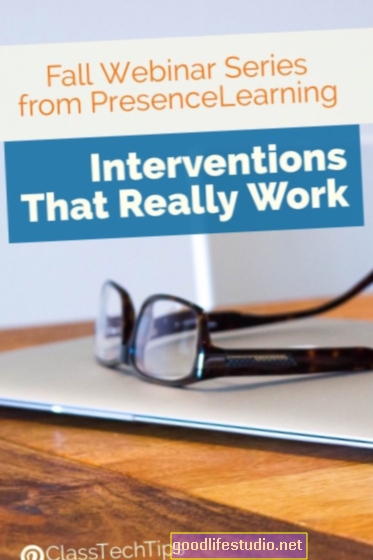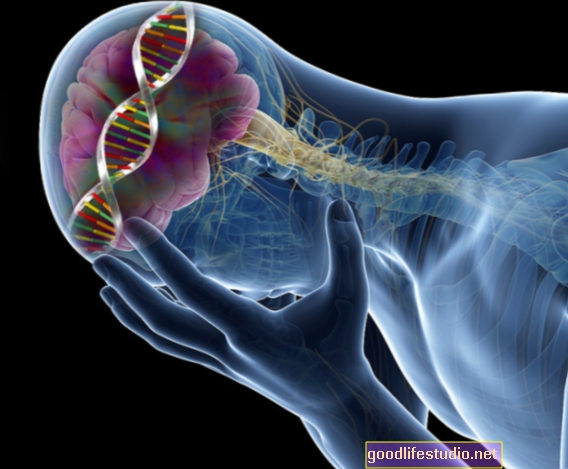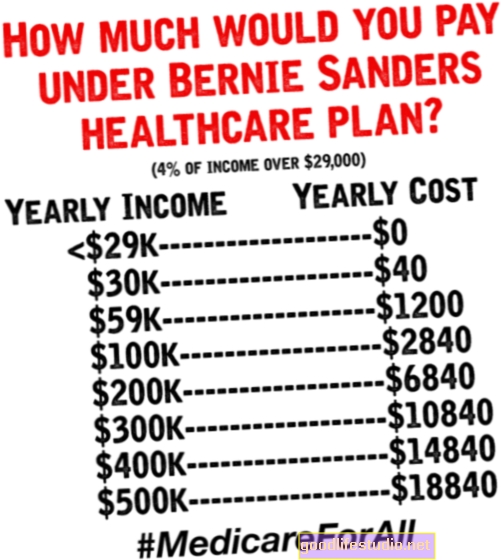¿Cómo te detiene el despreciarte a ti mismo?


Aquellos de nosotros que luchamos con una baja autoestima tendemos a evitar cualquier actividad que pueda hacernos perder, babear o quedar en ridículo. Esta evitación no es del todo consciente. Es posible que no nos demos cuenta de cuán pocas veces nos sentimos seguros.
Puede que no digamos en voz alta: Cuanto menos hago, menos puedo hacer mal. Pero esta es nuestra respuesta predeterminada a las invitaciones, obligaciones, oportunidades y la vida misma.
Nos mantiene sentados muy quietos.
La pasividad genera pasividad. Y confundimos nuestra inactividad con incapacidad.
En nuestra pasividad, otros ven paz. La quietud puede ser santa. La quietud puede curar. La pasividad evoca serenidad. Y si lo elegimos por ese motivo, así es.
Pero, ¿dónde trazamos los que tenemos baja autoestima la línea divisoria entre la serena quietud y la pasividad de rostro helado?
La baja autoestima convierte la vida en trabajo duro. Simplemente levantarse de la cama, vestirse y salir a la calle requiere valor, dada la ferocidad de nuestros miedos. Al considerar que nuestro yo auténtico y espontáneo es inaceptable, nos encerramos en el modo de actuación con los demás, haciendo y diciendo lo que esperamos que nos ayude a escapar de la burla o algo peor. Por irónico que parezca, la pasividad nos agota y genera más pasividad.
En una sociedad de "Solo hazlo", somos nosotros los que cantamos: "No lo hagas".
Somos pasivos porque asumimos que perderemos todos los argumentos, disputas y debates. Somos pasivos porque asumimos que solo podemos empeorar las cosas. Reflexionando sobre la perspectiva misma de un arco de causa y efecto de antes y después, nos retiramos.
¿Por qué siquiera fingir entrenar? Nuestras banderas blancas de rendición se izan permanentemente. A la primera bocanada de conflicto, nos relajamos y / o callamos y / o decimos Está bien, está bien, está bien con un suspiro triste o falsamente alegre, y / o enviamos nuestras mentes humillantes a un millón de millas de distancia.
Eso es lo que hacemos frente a lo cotidiano: lo ordinario pero desconocido. Cuando nos enfrentamos a la diversión o incluso a la diversión potencial, colocamos cadenas virtuales en nuestros propios tobillos y nos encerramos en celdas virtuales diminutas y estrechas porque estamos tan seguros de que no pertenecemos a donde estén ocurriendo o puedan ocurrir cosas buenas.
Estamos convencidos de que solo podemos divertirnos por error o robo; por lo tanto, si nos descubren divirtiéndonos, nos regañarán, nos marcarán, nos echarán en las orejas. E incluso ante la mínima posibilidad de que podamos conservar un placer momentáneo, nos acurrucamos en bolas y cerramos los ojos porque tenemos tanto miedo de estropear ese momento, tan seguros de perderlo.
Lo cual, en nuestra pasividad, acabamos de hacer.
Cuando el placer nos toma por sorpresa, su dulzura adormece y atrae y eleva e incluso nos anima hasta que ... explosión. Yo llamo a esto exageración de la dicha del sigilo. El placer choca con nuestra convicción de que no lo merecemos, no debemos sentirlo y seremos castigados si lo hacemos.
El brío que sigue a esa primera chispa de diversión que sofocamos, lo aplastamos con miedo congelado. Esto nos deja con un aspecto apático. Distante. Aburrido, mientras en nuestro corazón libramos una guerra total y invisible contra nuestros propios impulsos de reír, amar y cantar.
Empieza pequeño. Simplemente hágalo, incluso si esto significa simplemente tomar un libro, un cepillo, un tenedor. Solo haz alguna cosa fuera de lo común una vez hoy. Dos veces mañana. De ahora en adelante, incluso si lo hace solo dos veces al día, casi todos los días, las cosas que hará se magnificarán, en número y amplitud, exponencialmente.
Es más fácil decirlo que hacerlo, dices. Pero ese es el punto. El mismo engaño que nos hace creer que estamos no también nos hace creer que hipocresía.
Este artículo es cortesía de Spirituality and Health.